Rosario Carmona*
Todos quieren cambiar el mundo,
pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo (Tolstoi)
Cinco años después del número Naturaleza y sociedad. Dinámicas de poder en un contexto neoliberal, la reflexión en torno al poder implícito en la relación con el medio ambiente sigue siendo un asunto urgente a considerar. En ese entonces propusimos un análisis que se centró principalmente en la denuncia de distintos conflictos ecológico-distribibutivos que afectan al país, los que han surgido debido a la inequidad que modela la administración de los ecosistemas y la desigualdad que define la distribución de los pasivos ambientales. Por medio de una mirada que articuló la visión indígena, la ecología política y la poesía, transitamos por diversos conflictos socio-ecológicos locales y analizamos la situación ambiental global. Aunque el panorama es desolador, propusimos una reflexión que nos invita a transformar nuestra relación con el entorno y de este modo, hacernos cargo del problema. Hoy, bajo el complejo contexto en el que se encuentra el mundo y en especial Chile, seguimos creyendo que estos conflictos son motores de transformación, la que nuestro planeta y diversas sociedades piden a gritos. Para ampliar la invitación de ese entonces, volvemos a preguntarnos sobre las causas de la crisis, esta vez desde una perspectiva que conjuga la ecología política con una reflexión sobre la agencia personal. Aunque la vez pasada intentamos identificar responsables, esta vez proponemos una mirada más abierta y compasiva. Creemos que desde ahí pueden surgir nuevas estrategias que nos permitan reparar el planeta que habitamos, y a la vez también cuestionen las creencias y los modos de relacionamiento que sostienen aquello que consideramos como normal.
Esta normalidad está actualmente en duda. Al observar el desarrollo del año 2020, marcado por la diseminación de la COVID-19 y sus impactos, es inevitable preguntarse ¿cómo llegamos a esto? Desde Chile, esta pregunta se entrelaza con el análisis de la crisis política y social que, cultivándose durante décadas, explotó en octubre de 2019. Aunque pareciera que estos dos eventos coincidieron de manera fortuita en nuestro destino nacional, no pueden ser comprendidos de manera aislada. Las dinámicas globales, nacionales y locales se influyen mutuamente difuminando los límites que le asignamos a la esfera estatal. En este sentido, la lectura de la crisis nacional no puede omitir la incidencia de la política y la economía internacionales sobre la realidad chilena, y la vez, el análisis de los efectos de la pandemia global en el país no puede obviar la vulnerabilidad contextual previa, que ha sido construida social e históricamente.
No obstante, la vinculación de estas dos crisis se remonta a un proceso de aún más larga data, a un sistema de pensamiento que traza sus raíces más allá de nuestra historia nacional. Este sistema se configuró a través de un largo proceso de clasificación del mundo que fue separando al ser humano de la naturaleza, el que fue luego promovido por el pensamiento judeo-cristiano y se cristalizó durante la Ilustración, bajo la teoría cartesiana de Descartes y la división entre la mente y el mundo.
Sin embargo, esta separación es una ficción de nuestra mente: no podemos separarnos del mundo. La propagación del Coronavirus ha evidenciado lo conectados que estamos; bastaron solo dos meses para que la pandemia se posicionara como global. Pero también ha develado que nuestra incidencia sobre los sistemas naturales es mucho más fuerte de lo que asumimos y que además, sus repercusiones no solo inciden en aquello que consideramos “el afuera” o “la naturaleza”, sino a nosotros mismos. Si bien todas las especies alteran el entorno que habitan, la huella que hemos producido durante los últimos ciento cincuenta años ha alcanzado una escala sin precedentes (Vitousek et al., 1997). Las alteraciones en el uso de la tierra, los océanos, los ciclos biogeoquímicos y los cambios bióticos remiten a un mismo origen: el aumento de la escala de la actividad humana. Estas modificaciones se encuentran actualmente en curso, acelerándose a una velocidad mayor que la de nuestra capacidad para comprenderlas, y afectan al sistema Tierra directamente, tanto a niveles locales como regionales, incluso geológicos. El desequilibrio que esto genera propicia un caldo de cultivo perfecto para la irrupción de enfermedades emergentes, como la COVID-19, así como alteraciones en nuestros sistemas fisiológicos y sociales, que nos instalan en un lugar de vulnerabilidad.
Este incremento de la actividad humana —sin una mayor reflexión que evalúe sus efectos— se ha basado en este sistema de pensamiento que valida la postura antropocéntrica, que concibe a la naturaleza como una fuente externa de recursos para el beneficio humano. Bajo esta perspectiva, somos la única especie que porta un valor en sí misma y que además tiene la capacidad de valorar el entorno, los ecosistemas y las especies (incluida la nuestra).
La crisis política de Chile se puede vincular a este mismo pensamiento. Ha tomado forma desde la configuración de la república, e incluso antes durante el periodo colonial, momento en el cual se definieron los patrones de inequidad que le han dado forma a nuestra sociedad y que actualmente son aceptados socialmente. La dicotomía humano/naturaleza promovió los procesos de colonización, especialmente en América Latina. Los colonizadores, viendo a la región como una fuente inagotable de recursos para su propio beneficio, arrasaron con la población originaria. La tierra y la población indígena fueron obligados a separarse, para así ser transformados en objetos mercantilizables, respectivamente, “recurso natural” y fuerza de trabajo. Esta manera de concebir el territorio y la población instaló un patrón de dominación que jerarquizó a las sociedades a partir de la naturalización de valores culturales impuestos, construidos principalmente por medio de un pensamiento eurocentrado, estableciendo diferenciaciones étnicas, de género y de clase. Inserto en las subjetividades de los colonizados, este patrón estructuró la construcción de las nuevas repúblicas y continuó reproduciéndose hasta la época actual (Quijano). Los territorios se subordinaron a los mercados europeos a través de la exportación de materias primas, lo que, junto con la mercantilización de la fuerza de trabajo, favoreció la expansión del modelo capitalista que hoy nos oprime. El cual, en el caso de Chile, fue profundizado a través una dictadura cívico-militar y su legado.
Este devenir fundó y fortaleció un régimen de inequidad en torno a la distribución de oportunidades y capacidades, permitiendo que solo ciertos sectores accedan a la administración de los ecosistemas, la información y la participación, y por lo tanto al ejercicio del poder. Como ya hemos señalado, las repercusiones de este proceso se traducen en una evidente desigualdad socio-ecológica; quienes poseen los más bajos ingresos son quienes reciben los mayores impactos de los eventos que afectan el medio ambiente, y a la vez, quienes han sido empujados a estos escenarios de vulnerabilidad, son los que más dependen de los ecosistemas que habitan. La desigualdad también se refleja en el hecho de que estos sectores son los que menos han incidido en los procesos de toma de decisión que han configurado la crisis socio-ecológica, menos han accedido a los beneficios económicos de tales decisiones y, a la vez, menos participan en el diseño de las estrategias para afrontarlo. En palabras simples, los más vulnerables ante la crisis socio-ecológica global y sus efectos, como la COVID-19, son quienes menos han contribuido al problema y quienes han sido históricamente empujados a escenarios de vulnerabilidad. ¿Cómo no reaccionar ante tanta injusticia?
Lamentablemente, la urgencia de las circunstancias desvía este tipo de reflexiones. El avance de la pandemia demanda respuestas inmediatas, son las vidas de las personas las que están en juego. En medio de la contingencia no nos queda más que reaccionar e intentar hacerlo de la mejor manera posible. Pero luego valdría la pena meditar sobre los motivos de fondo que nos han empujado a esta situación, ¿cómo somos responsables del surgimiento de este nuevo virus? Más aún ¿cómo somos responsables de sus estragos? Responder a estas preguntas nos puede dar claves que permitan indagar sobre nuestra relación con el entorno, para comenzar a observarlo no como algo externo, sino como una parte fundamental de nosotros mismos. Revisar la relación con lo no humano también puede entregarnos luces para replantear los términos que entablamos socialmente.
Lo anterior es una tarea compleja. El sistema de pensamiento que ha avalado el capitalismo se ha colado tan fuertemente en nuestras subjetividades, que ha modelado nuestras necesidades, es muy difícil hacerle frente. El modelo ha sido tan exitoso que, lamentablemente, incluso quienes lo criticamos, lo reproducimos día a día, tanto en nuestra acciones como a través de nuestros pensamientos. Por ejemplo, muchos de los juicios que establecemos se basan en valores antropocéntricos que hemos adquirido a temprana edad, los que a veces ni siquiera reconocemos. Debido a esto, estamos habituados a observar el mundo de manera dicotómica, en donde las diferenciaciones de valor —como hombre/mujer, uno/otro, naturaleza/humano, bueno/malo, subdesarrollado/desarrollado, etc.— han sido completamente naturalizadas. Por otro lado, hemos perdido la conexión con el entorno a tal punto que no sabemos de dónde proviene aquello que consumimos ni qué impacto genera sobre otros sistemas sociales y naturales. Literalmente, no sabemos quién hizo nuestra ropa, qué contiene lo que ingerimos, por qué nuestros cuerpos reaccionan de tal manera o qué medidas realmente nos favorecen. Le hemos delegado nuestro poder a corporaciones, políticos y economistas. De esta manera, el modelo depredador avanza a través de nosotros, destruyendo más ecosistemas, extinguiendo más especies y oprimiendo a más seres humanos.
Aunque estas afirmaciones pueden parecer desalentadoras, nos empujan a reflexionar sobre nuestra capacidad de agencia, personal y colectiva: ¿somos nosotros quienes delegamos el poder? ¿o el poder se nos ha usurpado? Estas preguntas son difíciles de responder —y por lo mismo han protagonizado gran parte de los debates académicos— cuando intentamos responderlas de la misma manera, es decir, dicotómicamente, buscando “culpables” y “víctimas”. Bajo esta postura, nuestra capacidad de agencia se debilita, no nos queda más salida que la denuncia. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, en donde a la vez que asumimos que generamos un problema, nos percatamos que tenemos la capacidad de transformar la situación, podemos sentirnos más optimistas.
Por lo tanto, aunque difícil, la tarea no es imposible. El desafío es que tal transformación requiere de consciencia, la cual supone una etapa dolorosa: remover pilares que sustentan nuestra autopercepción y nuestros propios valores. También es fundamental que reconsideremos la manera en que nos relacionamos entre y con nosotros mismos, con nuestras propias subjetividades ya que, finalmente, tampoco somos muy felices. Quizás así comencemos a tratarnos mejor. Si nos tratamos mejor, seguramente trataremos mejor a los demás, tendremos la capacidad de organizar mejor nuestra sociedad y entablar una relación más equilibrada con el medio ambiente. Este camino es largo y por supuesto no entrega una solución inmediata a las crisis que enfrentamos, pero probablemente posee un potencial transformador mucho mayor que la mera reacción a nuestros problemas.
No digo con esto que debamos dejar de cuestionar y denunciar aquellas estructuras de opresión legitimadas por quienes ejercen el poder y la mayoría de las veces, la violencia. Sino que también requerimos de un proceso de transformación que nos modifique como seres humanos. Mientras no derrumbemos la dicotomía que nos separa del resto de la naturaleza, continuaremos perpetuando el abuso y la explotación entre seres humanos. Este proceso requiere que despertemos la conexión con aquello a lo que pertenecemos y conformamos, la naturaleza, o como quiera que la queramos llamar. Somos parte de un sistema interconectado que además de permitir nuestra existencia, está conformado por todos y cada uno de nosotros. En ese sentido, cada una de nuestras acciones es determinante (aunque a veces parezca que no podemos hacer nada).
Esta tarea tiene también distintas maneras de materializarse, el camino no es único. La protesta y la denuncia son una vía, pero también la compasión, el amor y la empatía. Al tratarnos mejor, identificaremos con claridad aquello que realmente nos hace felices y quizás tendremos un poco más de determinación para optar, en la medida que podamos, a vivir la vida de una manera más interconectada y consciente. Esto promoverá decisiones más empáticas, pero también más centradas en lo que realmente necesitamos y no en aquello que los medios y las esferas que manejan el poder nos hacen creer que debemos consumir. Puede que incluso, logremos transformarlos a ellos también.
*Antropóloga. Estudiante de doctorado, Universidad de Bonn, Investigadora doctoral Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIIR, Co-Editora Revista Antropologías del Sur.
Comentarios
![]() Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
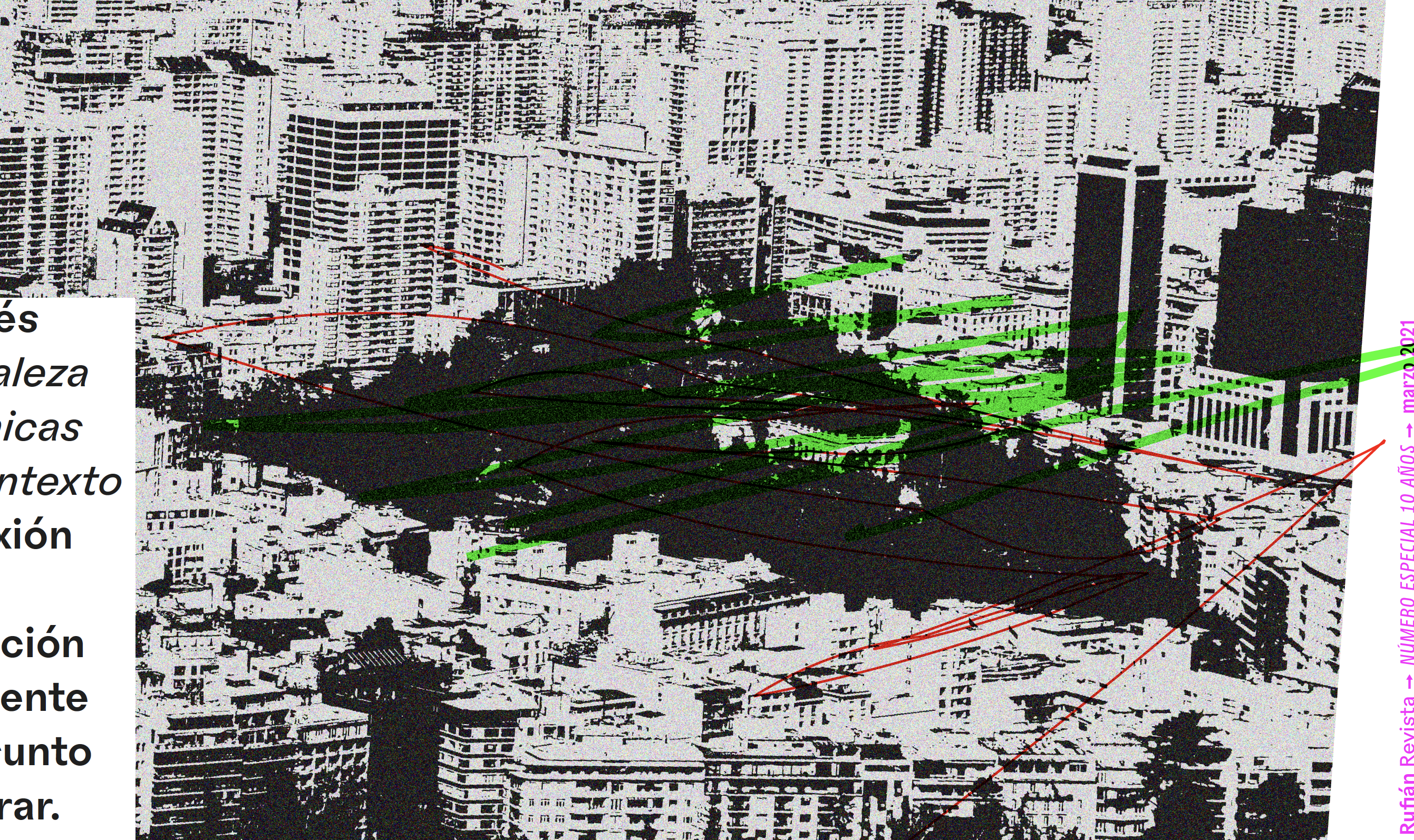
Me encantó! Desenmascara la dicotomía inicial, esa del bien y del mal, de blanco y negro, aquella que fue concebida en los albores de la humanidad, que estructuró nuestro sistema de pensamiento y alimentó el antropocentrismo exacerbado. Hoy es una visión obsoleta, que no nos permite respetar ni apreciar la riqueza de la diversidad humana ni la del entorno que nos cobija. La comprensión de este fenómeno es vital para evitar un desenlace distópico de nuestra presencia en el planeta.